¿De qué hablamos cuando hablamos del PIB?
Cuando me preguntan acerca de mi profesión suelo decir que me
dedico a estudiar el comportamiento humano más medible pero, tras leer
el libro de la profesora Diane Coyle, “GDP: a Brief but Affectionate History”,
me pregunto si, acaso, el adverbio “más” no es demasiado aventurado.
Muchas veces se critica la osadía de los macroeconomistas a la hora de
ofrecer predicciones y evaluar políticas (véase, como ejemplo, el
reciente rifirrafe acerca del efecto del aumento en el Salario Mínimo
Interprofesional sobre el empleo), a lo que suelo contestar que hacemos
lo que podemos y que aprendemos sobre la marcha. Pero no debemos olvidar
que muchos agregados macroeconómicos con los que trabajamos son
convenciones a las que se llegó tras largas discusiones, que se
mantienen mientras tienen sentido y que se cambian según la necesidad.
Es decir, hasta cierto punto, la organización de las estadísticas
macroeconómicas peca de arbitrariedad y pueden llevar a conclusiones que
sesgan la visión de la realidad. Lo fundamental es saber qué objetivo
tiene construir un estadístico llamado Producto Interior Bruto porque,
como la profesora Coyle, postmodernos y feministas nos recuerdan, todo
tiene implicaciones políticas: incluso la construcción de las
estadísticas. Lo deseable, claro está, es que todos estemos de acuerdo
en cómo construirlas.
En este post quiero repasar algunas de las principales controversias
sobre los componentes del PIB, entre ellas las que se refieren a el
gasto público y los intangibles, la economía informal e ilegal, y el
valor de los servicios.
El PIB según los libros de texto
Escojamos un libro de texto. Yo voy a abrir el manual “Macroeconomía
para casi todos” de Javier Díaz-Giménez (antiguo colaborador y quien dio
nombre a este blog) y Gerardo
Jacobs. En este libro se dice que el PIB es el valor de mercado de los
bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo,
remunerados, legales y declarados en un territorio (de ahí lo de
interno). Por tanto, las ganancias de capital que recibimos al vender
una casa de segunda mano, el trabajo voluntario, la economía sumergida y
el tráfico de armas no son parte del PIB. El valor de la producción de
bienes intermedios no es parte de PIB puesto que su valor está
incorporado en los bienes finales.
Gráfico 1
El gráfico 1 muestra la evolución del PIB real por persona en edad de
trabajar en España desde 1995 hasta 2015 (en 1995 está normalizado a
1). Los datos los he sacado del INE. De un vistazo vemos el coste de la
Gran Recesión en España y que durante el periodo expansivo 1995-2007 el
crecimiento del PIB y del empleo iban de la mano: algo que puede sugerir
que el PIB mide bien. Más aún, la medida sugiere que durante todo ese
periodo la Productividad Total de los Factores (PTF, lo que producimos
de más o de menos a factores productivos dados) estaba estancada (en
este artículo sobre el que ya escribimos un post Luis Franjo y yo, analizamos las posibles causas de ese estancamiento de la PTF).
La práctica en la Contabilidad Nacional
La lectura del libro de D. Coyle es muy amena. Nos recuerda, por
ejemplo, que los primeros esfuerzos por contabilizar algo que aproximara
la riqueza nacional se debió a William Petty,
para argumentar que Gran Bretaña estaba en disposición de sufragar los
gastos de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa allá por el siglo XVII. Es
decir, la gestación de las Cuentas Nacionales surge de la necesidad de
los gobiernos de saber con qué ingresos fiscales estables podían contar.
Pero su construcción se inició durante la Gran Depresión, impelidos por
la necesidad de saber exactamente cuál era el coste de la crisis
económica. Colin Clark,
en Gran Bretaña, sentó las bases de lo que ahora conocemos como Cuentas
Nacionales, seguido muy de cerca por Simon Kuznets en Estados Unidos.
En los tiempos anteriores a la Gran Depresión, Alfred Marshall
ya había dictaminado que los servicios son parte de la renta nacional
(Adam Smith no lo creía así) y nadie iba a contradecir a Marshall, a
menos que se fuera comunista y se estuviera preocupado por el plan
quinquenal: las economías del Pacto de Varsovia siguieron a Adam Smith y
nunca incluyeron los servicios como parte del PIB. Más abajo volveré a
hablar sobre los servicios.
¿Bienes intermedios o finales?
La primera discusión de calado sobre el Producto Interior Bruto se
centró en el Gasto Público. Simon Kuznets pensaba que el Gasto Público
es un bien intermedio, como el petróleo que genera energía o los
tornillos de un coche. De la lectura del libro de Coyle se desprende que
el argumento de Keynes (el que prevaleció) para incluir el Gasto
Público en el PIB está resumido en el siguiente gráfico:
Gráfico 2
El gráfico es de elaboración propia con datos obtenidos del BEA y del trabajo de Leandro Prados de la Escosura.
En él aparece el porcentaje del PIB que queda tras sustraer el Consumo
Público (no la Inversión Pública en capital tangible). He dejado la
Inversión Pública porque calculando el PIB desde el punto de vista de la
renta se puede justificar que la Inversión Pública es bien final. El
resto puede considerarse bienes intermedios (y, por tanto, afectan al
cálculo de la PTF). El gráfico muestra claramente el esfuerzo de la
guerra: El PIB, sin el Gasto Público, habría sido un 30 por ciento menor
durante el periodo de guerra. Un mal dato para convencer a la población
para que compre deuda pública. En España, en 1937, el PIB habría sido
un 30 por ciento menor (una cifra ya misérrima). Por el contrario, el
tamaño del Consumo Público en la España de los años 50 está al nivel del
periodo de la Gran Depresión. A partir de los años 80 el Consumo
Público es alrededor del 20 por ciento del PIB con oscilaciones
cíclicas. Es decir, el Consumo Público es parte del PIB por una decisión
política y ahí sigue.
Pero este es no es único cambio de criterio: Desde los años 80
estamos incluyendo el gasto en software como parte de la inversión
agregada y, muy recientemente, el Sistema Europeo de Cuentas ha
determinado que el gasto en I+D es inversión y no un bien intermedio,
como se consideraba hasta ahora. Este cambio de criterio obedece a que
el gasto en intangibles está cobrando una mayor importancia en las
cuentas de explotación de las empresas y que la riqueza total es mucho
mayor que el valor del capital tangible (estructuras y bienes de equipo:
ver aquí).
Obviamente, este cambio de criterio afecta a la base imponible de las
empresas y, por tanto, a los impuestos que pagan. Y es que
paradójicamente, la inversión en intangibles parece resultar en
incrementos del valor añadido que, en lugar de hacer a las empresas
soportar mayores impuestos, parecen servirles para recibir más
subvenciones. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la
inversión en I+D: De un plumazo, Estados Unidos ha aumentado su PIB de
2016 en más de un 2 por ciento y el PIB de España en 2015 aumentó en un
1.31. El valor capitalizado del acervo de I+D en España en 2015 se
elevaba al 8 por ciento del PIB, mientras que en Estados Unidos
alcanzaba el 14.60 por ciento. La implicación inmediata de este cambio
de criterio es que la distribución factorial de la renta ya no es
constante en el tiempo, como pensaba Kaldor.
Gráfico 3
El Gráfico 3 es de elaboración propia e ilustra dicha implicación. Pueden encontrarse gráficos parecidos en el trabajo de Kho, Santauelàlia-Llopis y Zheng o en el de Karabarbounis y Neiman.
Muestra la evolución de la renta del trabajo como fracción del PIB en
Estados Unidos. En España sucede algo similar. Kaldor, cuando lanzó la
hipótesis de sus famosos “stylized facts” veía la línea clara del
Gráfico 3 hasta 1957. No es de extrañar que llegara a la conclusión de
que el proceso de crecimiento capitalista no engendra, por sí mismo,
desigualdades. Eso resultaba tranquilizador. Pero ahora, al incluir en
el PIB los gastos en I+D como inversión, las rentas del trabajo, como
fracción del PIB, está cayendo desde los años 70. Es decir, las rentas
del capital crecen a una tasa mayor que las rentas del trabajo.
Bienes no comercializados y bienes ilegales
Otro caso llamativo de la arbitrariedad en la definición del PIB es
que se imputa el valor de los servicios de las viviendas en régimen de
propiedad. Las Cuentas Nacionales suponen que los propietarios de una
casa nos cobramos un alquiler a nosotros mismos (exento de impuestos) e
imputan el precio de alquiler de mercado como el valor de esos
servicios. ¿Por qué lo hacemos? Una razón puede ser para que la
comparación del consumo entre España y Alemania (donde más del 50 por
ciento de los hogares vive de alquiler) no esté afectada por las
decisiones de tenencia de vivienda. María J. Luengo-Prado y yo
analizamos aquí
los costes y beneficios de usar ese método y no el alternativo del
coste de uso de la vivienda. Para que nos hagamos una idea, los
alquileres imputados suponen más de un 10 por ciento del consumo
agregado y alrededor del 8 por ciento del PIB. El gráfico 4 muestra la
evolución de los alquileres imputados y reales para España (elaboración
propia con datos del INE).
Gráfico 4
Otra razón para imputar los servicios de las
casas en propiedad puede ser evitar variaciones cíclicas del consumo
derivadas de cambios en el régimen de propiedad. Pero en ese
caso, nos preguntamos, ¿por qué no se imputa el valor de los servicios
de los bienes duraderos y del trabajo doméstico? Al fin y al cabo, es
difícil pensar que vivir en una casa vacía sin muebles y sin prepararnos
el desayuno nos reporte una gran utilidad. Estoy hablando de “Home
production”. Un viejo artículo
de Benhabib, Rogerson and Wright estudia las implicaciones
macroeconómicas de suponer que, en efecto, cuando hay recesión, los
individuos deciden quedarse en casa a cenar en vez de ir a un
restaurante. En mi opinión, al incluir una estimación de los servicios
del trabajo doméstico las fluctuaciones cíclicas del nuevo PIB serían
menos pronunciadas, así como las de las horas de trabajo, cosa que sería
deseable en España donde las oscilaciones son enormes; solo hace falta
mirar el Gráfico 1 de este post. En el INE hay un documento de trabajo
de C. Ángulo y S. Hernández donde miden y valoran tales actividades
para agregarlas a las cifras de la contabilidad nacional y obtener así
una cuenta de producción de los hogares y el PIB extendido con las
valoraciones del trabajo doméstico. Reproduzco un párrafo del documento:
El dato del Valor Añadido Bruto (VAB) de las actividades
productivas no de mercado de los hogares es metodológicamente comparable
con el Producto Interior Bruto (PIB). Así, sabiendo que el PIB de
España para el año 2010 fue de 1.045.620 millones de euros, se tiene que
el VAB de las actividades productivas no de mercado de los hogares,
446.715 millones de euros, equivale al 42,7% del PIB.
Las cifras son brutales. Conocer el valor de esas actividades sería
bueno, además, para poder evaluar los costes y beneficios de políticas
sociales como la Ley de Dependencia dado que, de no existir, esos
cuidados se imparten fuera del mercado. ¿Por qué no se incluye el valor
estimado del trabajo doméstico y otros trabajos no de mercado y sí se
imputa el servicio de las casas en propiedad, si en ambos casos son
actividades no gravables por no desarrollarse en el mercado? ¿Por qué se
imputa el valor de los servicios de prostitución y el tráfico de drogas
(actividades ilegales) que, según el INE, elevaron el PIB de 2010 en
menos de un punto porcentual si, al estar sumergidas, no se pueden
gravar? Misterios del Sistema de Cuentas Nacionales.
Medición del Valor Añadido del sector servicios
Coyle dedica una parte importante de su libro a hablar del sector
servicios. La medición de la producción de este sector puede ser
complicada. Se puede contar cortes de pelo, pero ¿cómo medimos las
ventas de la plataforma de cine digital donde se paga una cuota anual?
¿O las ventas de un banco? ¿Produce valor añadido un intermediario
financiero? Este último caso ha sido especialmente aberrante. El sistema
de medición del valor añadido del sistema financiero (FISIM) ha hecho
que un aumento en el riesgo de la cartera de activos de los bancos
aparezca como un aumento en el crecimiento real de su negocio. Con esa
metodología, el negocio de la banca comercial en Estados Unidos creció
un 21 por ciento en el periodo 1997-2007 mientras que el crecimiento
medio del PIB fue del 0.3. Es decir, nuestras Cuentas Nacionales no nos
estaban avisando de lo que podía pasar. El caso de España es
ilustrativo. En EU KLEMS hay
estimaciones de la PTF por sectores. Pues bien, durante el periodo
1996-2007 la productividad del sector financiero en España se multiplicó
por 2 (véase el gráfico 5) mientras que la PTF del sector privado
declinaba. Y esto ocurría al tiempo que empleo crecía. Lo que sucedió es
que se contabilizó el crecimiento de los activos con riesgo como un
aumento del valor añadido y, de ahí, se derivó que la PTF creciera
explosivamente.
Gráfico 5
Si resulta difícil medir el valor añadido, la medición de la calidad
en servicios ya es una tarea complicadísima. Pensemos en cortes de pelo.
La atención de nuestro banco. La comida en un restaurante. La estancia
en un hotel. No hablemos ya de atención sanitaria o educación. La
correcta medición de la calidad es importante para, al menos, dos cosas:
la medición del índice de precios y la estimación de la Productividad
Total de los Factores. Ambas están unidas. Supongamos una empresa que
hace un esfuerzo en mejorar la calidad de su servicio sin aumentar el
uso de factores. Su productividad aumenta y el precio ajustado
por calidad está cayendo. Por el contrario, si la calidad cae, la PTF
cae y los precios están subiendo. Por tanto, siempre que haya un aumento
de calidad no contabilizado, ceteris paribus, parecerá que los
precios están aumentando y viceversa: una caída de calidad puede hacer
que parezca que haya deflación cuando se trata de lo contrario. Más aún,
si la calidad no está bien estimada podría parecer que la PTF esté
cayendo cuando el negocio esté creciendo. Esto es especialmente
importante en sectores donde la competitividad depende especialmente de
la calidad, lo que parece ser el caso en muchos servicios. Es decir, la
pregunta es: ¿se puede medir la calidad de los servicios desde el punto
de vista del output y no del uso de inputs? Y si es así, ¿tiene un
componente cíclico?
Una de las dos características más sobresaliente del ciclo económico
en España es que la PTF es contracíclica (la otra es que las
fluctuaciones del empleo son enormes). En 2015, el sector servicios
aportaba más del 66 por ciento del PIB, construcción un 5 y la
producción de bienes alrededor de un 18 por ciento. EU KLEMS ofrece
estimaciones de la PTF por sectores. Sin ser exhaustiva, he escogido
varios sectores que creo que son paradigmáticos. En el gráfico 6 la PTF
está normalizada a 100 en 1995 para todos los sectores. La PTF de
Manufacturas e Información y Comunicaciones, además de tener una
tendencia positiva, parece ser procíclica. La PTF del resto de los
servicios (excepto el sector de actividades inmobiliarias) decrece desde
1995. En el sector donde más ha caído en todo el periodo es Turismo,
con una reducción de casi el 50 por ciento. ¿Se trata de mala medición o
de una decisión sobre el modelo de negocio? Seguramente, ambas cosas
pero no podemos precisar cuánto de cada sin medir bien los cambios en
calidad. En los años 80 ya se hizo un gran esfuerzo para medir los
cambios en la calidad de los bienes de inversión, ahora el reto es en
servicios. Esto es particularmente importante en nuestro país.
Gráfico 6
Solo un apunte más sobre la PTF del sector servicios: Todos tenemos
la sensación de que se está produciendo una gran concentración
empresarial en algunos sectores (véase el trabajo
de De Loecker y Eeckhout). Sin tener una buena medida de productividad
es muy difícil estimar el efecto que esa concentración y falta de
competencia puede tener en markups y productividad agregada.
Desiderata
El PIB es una medida imperfecta, como todas, de nuestra riqueza. Pero
es a la vez muy poderosa. El tamaño del PIB determina que se pertenezca
a determinados clubs de países, el rating del país en las agencias
internacionales, etc. Su valor influye en las agendas políticas. A mi
entender, falta incluir una medida del efecto del cambio climático.
Ahora mismo, al ignorar el daño medioambiental, nos creemos más ricos de
lo que realmente somos. Por ejemplo, Burke, Hsiang y Miguel estiman que el PIB de España en 2100 será un 46 por ciento menor que en 2015 debido al cambio climático. Es urgente estimar estos efectos para hacer un buen diseño de políticas económicas.


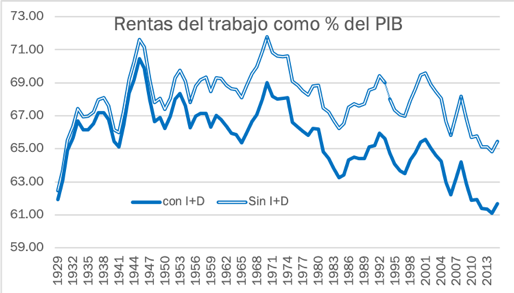




No hay comentarios:
Publicar un comentario